
Khnum o Jnum "El que modela", fue un dios creador en la mitología egipcia.
Originalmente fue un dios del agua.
Esta leyenda aparece grabada en jeroglíficos sobre un bloque de granito en la pequeña isla de Sehail, situada junto a la primera catarata y célebre por sus centenares de inscripciones rupestres.
Se trata de una inscripción que data de la época tolemaica, aunque es posible que la leyenda, en su forma original, sea todavía más antigua.
Los sucesos que en ella se desarrollan debieron producirse en tiempos de las primeras dinastías, hacia el año 3000 antes de Cristo, y recuerda en cierto modo los años de hambre que afligieron a Egipto en la época de José, hijo de Jacob.
Esta catástrofe de carácter nacional se debió a que las aguas del Nilo estuvieron siete años sin salirse de su cauce.
El faraón remitió al gobernador de Nubia, que residía en la isla Elefantina, un mensaje en que se hace referencia a la terrible plaga:
"Mi corazón está triste; pues el grano falta; no hay legumbres y todos los artículos necesarios para la alimentación de los hombres se han agotado.
Todo el mundo roba a su vecino: las gentes tratan de huir, de emigrar, pero ni siquiera tienen ya fuerzas para moverse.
El niño llora de hambre, el adolescente se arrastra miserablemente y los ancianos están abrumados por la desesperación.
Sus piernas no pueden sostenerlos, caen agotados, y en su dolor se oprimen los hinchados vientres.
El hambre hace de los funcionarios unos seres impotentes y ni siquiera son capaces de proporcionar consejos a nadie.
Todo se precipita hacia la ruina. ¿Qué puedo hacer? Decidme: ¿Es que se han secado las fuentes del Nilo? ¿Qué divinidad cuida de ellas? Porque es siempre el Nilo el que llena las trojes de grano".
Todo el mundo roba a su vecino: las gentes tratan de huir, de emigrar, pero ni siquiera tienen ya fuerzas para moverse.
El niño llora de hambre, el adolescente se arrastra miserablemente y los ancianos están abrumados por la desesperación.
Sus piernas no pueden sostenerlos, caen agotados, y en su dolor se oprimen los hinchados vientres.
El hambre hace de los funcionarios unos seres impotentes y ni siquiera son capaces de proporcionar consejos a nadie.
Todo se precipita hacia la ruina. ¿Qué puedo hacer? Decidme: ¿Es que se han secado las fuentes del Nilo? ¿Qué divinidad cuida de ellas? Porque es siempre el Nilo el que llena las trojes de grano".
El gobernador acudió a entrevistarse con el rey y le ayudó a consultar los libros sagrados de los templos, en donde estaba escrito que el Nilo nacía entre dos grandes rocas de la isla Elefantina y que el dios protector del nacimiento de sus aguas se llamaba Khnum; los propios isleños le habían erigido un templo en donde recibía las ofrendas de quienes aspiraban a obtener sus favores.
Apenas lo supo el faraón, se dirigió al templo de Khnum, ofreció presentes a la divinidad y elevó sus preces y oraciones.
Khnum fue desde entonces propicio al faraón y se le apareció para manifestarle que había enviado aquella plaga de hambre porque descuidaban en demasía su culto.
"Desde ahora —añadió— voy a hacer que las aguas del Nilo crezcan y sean abundantes siempre.
Saldrán de madre y cubrirán el país entero; las plantas, matorrales y árboles ofrecerán sus frutos y se multiplicarán mil veces.
El pueblo quedará absolutamente saciado, y los graneros se llenarán de nuevo; el país de Egipto se dorará con las maduras cosechas y la tierra será fértil como nunca."
Saldrán de madre y cubrirán el país entero; las plantas, matorrales y árboles ofrecerán sus frutos y se multiplicarán mil veces.
El pueblo quedará absolutamente saciado, y los graneros se llenarán de nuevo; el país de Egipto se dorará con las maduras cosechas y la tierra será fértil como nunca."
En agradecimiento por esta promesa, el faraón ofrendó muchas y extensas propiedades al templo de Khnum y obligó a todos los campesinos, pescadores y cazadores a pagar al santuario determinados impuestos en especies.
Además, el faraón envió ricos presentes: oro, marfil, ébano, incienso y piedras preciosas, todo ello muy bien acogido, por supuesto, por parte de los sacerdotes del templo.



























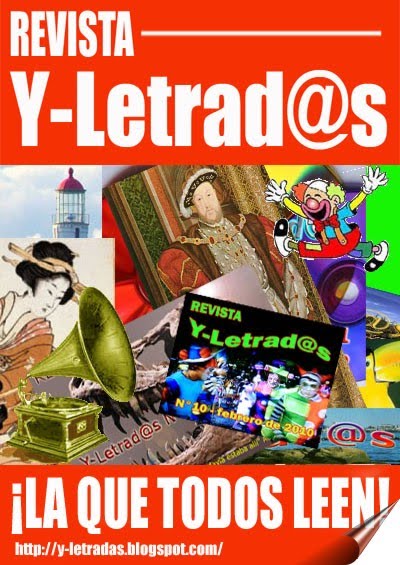.jpg)
