
Ñasaindí debía tener quince años. Esbelta, graciosa y muy bonita, sus ojos negros y grandes miraban siempre con temor. Tenía los cabellos lacios adornados con flores de piquillín. Cubría su cuerpo con un tipoy tejido con fibras de caraguatá, ajustado en la cintura con una chumbé de algodón de vistosos colores.
Sus pies descalzos parecían no tocar la tierra al caminar: tan suave y liviana era.
Con el propósito de recoger tiernos cogollos de palmera, venía desde muy lejos, trayendo una cesta fabricada con tacuarembó.
Muy dispuesta llegó al lugar donde crecían con profusión los pindós, confiada en que sola podría alcanzar los ansiados cogollos; pero al verlos tan altos comprendió que le iba a ser imposible realizar la tarea.
Trató de llegar, subiendo por el tallo, pero se vio obligada a desistir.
Un poco decepcionada, miró desde abajo el penacho verde de las palmeras tratando de hallar un medio que le permitiera conseguir los cogollos buscados.
Ya desistía de su intento, cuando vio a un muchacho medio oculto por una cascada de isipós y de helechos.
Sus manos recias empuñaban el arco y la flecha. Sus ojos miraban con atención hacia un lugar cercano.
Dirigió Ñasaindí su vista hacia el mismo sitio y pudo divisar a la víctima a la que estaba destinada la flecha del desconocido: era un hermoso maracaná que, tranquilamente posado en la rama de un ñandubay, estaba completamente ajeno a su próximo fin.
Sintió la niña una pena grande por el espléndido animal, cuyo intenso y brillante colorido era una nota de alegría y de luz entre los verdes del bosque, y sin darse cuenta dio un grito que desvió la atención del cazador hacia el lugar de donde él había partido.
El maracaná, puesto sobre aviso, con vuelo un tanto pesado, se internó en la espesura.
Salió el cazador de su escondite y ante la presencia de la niña quedó atónito, mirándola.
Su belleza y su expresión lo hechizaron, haciéndole olvidar la pieza de caza que perdiera por su culpa.
-¡Ma-era! -sólo atinó a decirle.
Bajó la vista la muchacha, temerosa de merecer el reproche del cazador, cuando oyó que continuaba con su suave acento:
-¿Quién eres, cuñataí?
-Ñasaindí... -respondió apenas la niña.
-¿De dónde vienes?
-De la tribu del ruvichá Sagua-á...
-¿A qué has venido a los dominios de mi padre, Ñasaindí?
Miró la niña los penachos de las palmeras que la brisa convertía en grandes abanicos y el muchacho, adivinando la intención de la mirada, preguntó:
-¿Querías alcanzar cogollos de palmera?
-Neí... -respondió a media voz la niña.
-Y... no alcanzas... -agregó intencionado el joven con expresión risueña.
-Aní... ¿Tú me ayudarás? -preguntó esperanzada, levantando hacia él los ojos.
-Nuné... -respondióle el muchacho divertido.
Al tiempo que así decía, dejando en el suelo el arco y la flecha que aún conservaba en la mano, trepó al tallo de una de las palmeras y con movimientos rápidos de sus piernas ágiles acostumbradas a esos ejercicios, pronto llegó al lugar donde lños cogollos tiernos se ofrecían generosos y frescos. Desde arriba se los ajorraba a Ñasaindí que, plena de dicha, no dejaba de reír.
En pocos minutos la cesta estuvo llena.
El rostro de la joven reflejaba un gran placer.
Gracias al servicial desconocido, su viaje no había sido infructuoso.
Cuando el muchacho estuvo nuevamente a su lado, los ojos de Ñasaindí brillaban de alegría y de agradecimiento.
-¿Jhoriva, yerutí? -preguntó satisfecho.
-Neí... Pero yo no me llamo Yerutí... Mi nombre es Ñasaindí...
-Ñasaindí te llamas, pero pareces una dulce yerutí, por eso te llamé por su nombre...
Agradeció la niña con una sonrisa e intentó emprender el camino de regreso, pues la noche no tardaría en llegar. El sol comenzaba a hundirse en el ocaso.
El muchacho detuvo su intención, preguntándole:
-¿Tienes tanto apuro por irte? ¿Dónde queda tu roga, cuñataí?
-Debo cruzar el río...
-¿Sola?
-Sola vine y sola debo volver. Hace tiempo, ya varias lunas, que los hijos de la mujer que me crió partieron hacia el norte con otros cuimba-é y tardan en volver. Ella me envió... Yo no tengo padres... Murieron en manos de los cambá, cuando yo era pequeña...
-¿Y cómo cruzaste el río?
-En una pequeña canoa que dejé amarrada en la orillla.
-Pero tú eres muy joven para atreverte a andar sola por estos lugares...
-Me mandaron y tuve que obedecer.
-¿No eres miedosa, Ñasaindí?
-¡Claro que lo soy! Muchas veces siento un miedo muy grande; pero debo cumplir lo que me ordenan. A nadie tengo que me pueda defender -agregó la niña con su vocecita triste y los ojos brillantes de lágrimas.
-Desde este momento, y si tú quieres, seré yo quien te sirva de amparo y de guía. ¿Aceptas, yerutí? -le ofreció el muchacho firme y decidido.
-Ñasaindí lo miró. La alegría que le causó el ofrecimiento se transparentó en su dulce mirar y en su sonrisa agradecida, cuando respondió:
-¡Oh, ya lo creo! ¡Muchas gracias!
-¡Seremos amigos, Ñasaindí!
-Bueno... pero no me has dicho tu nombre, ni quién eres... ¿cómo podría encontrarte?
-¡Tienes razón! Soy Catupirí. Mi padre es el cacique Marangatú. ¿Sabes ahora a quién debes buscar? -terminó riendo.
-Neí, Catupirí.
Después Ñasaindí, con su cesta llena de cogollos de pindó, inició la marcha hacia la costa dispuesta a volver a su roga.
La detuvo aún Catupirí. Tenía muy buen corazón y la niña le inspiraba una gran ternura.
El bondadoso muchacho era el menor de los hijos del cacique Marangatú, poderoso y respetado en mucha distancia alrededor de sus posesiones. Desde pequeño, Catupirí había sido preparado en las artes de la guerra por un diestro guerrero de la tribu; pero su madre, que no lo descuidaba jamás, conservó su corazón tierno y su alma pura como cuando era pequeño y le pertenecía por entero. Su bondad era reflejo del tierno corazón de ella.
En ese momento, Catupirí recordó a su madre. Recordó su gran bondad y el cariño que por él sentía y pensó llevar a Ñasaindí consigo, pues se había enamorado de ella y deseaba hacerla su esposa.
Se detuvo un instante pensando en su padre. Él no vería con buenos ojos que su hijo llevara a la tribu a una extranjera, a una desconocida, y menos aún con la intención de casarse con ella.
Pensó un instante, y decidió: la llevaría; pero al principio, por lo menos, la ocultaría a los ojos de su padre. Se la confiaría a su madre.
Estaba seguro de que ella sabría comprender y sin duda llegaría a sentir gran cariño por la joven desamparada, al verla tan buena, tan inocente y tan hermosa... Sin pensarlo más se lo propuso: -¿Quieres venir a nuestra tribu, Ñasaindí? Mi madre te recibirá como a una hija y te brindará el cariño que hasta ahora te ha faltado. ¿Aceptas, yerutí?
Llenos de agradecidas lágrimas los ojos, Ñasaindí preguntó con palabras entrecortadas por la emoción: -¡Oh, Catupirí! ¿Es verdad lo que me propones? ¿Tu madre me querrá?
-Sin duda... ¡Puedo asegurártelo! Hay tanta bondad en tu mirar dulce y tanta ternura en tu voz suave, que mi madre se sentirá atraída por ti y serás para ella la hija que no tiene. ¡Ven, vamos!
Tomaron los dos jóvenes el camino que conducía a la toldería y riendo y conversando, llegaron al lugar donde se levantaban los toldos de los súbditos del gran Marangatú.
Atardecía. El cielo, con los más bellos rojos y dorados, parecía sumergirse en las tranquilas aguas del río. Los pájaros retornaban a sus nidos y la flor del irupé cerraba sus pétalos ocultando sus galas hasta que, al día siguiente, el sol, al alcanzarla con uno de sus rayos, volviera a despertarla. La paz y la tranquilidad reinaban sobre la tierra.
Catupirí, ocultando a su compañera, fue hasta su toldo donde la dejó para ir a dar la noticia a su madre.
Nadie los había visto llegar, de modo que le sería muy fácil ocultarla hasta que pudiera convencer a su padre.
Pero Catupirí se equivocaba. Unos ojos que brillaban con maldad lo observaban desde muy cerca. Era Cava-Pitá, la hechicera, que, oculta detrás de un corpulento zuiñandí, no había perdido detalle de la llegada de los jóvenes.
Sonrió con malicia la mujer, y guiada por su espíritu mezquino, se propuso dar cuenta de lo ocurrido al cacique. No podría hacerlo tan pronto como deseaba, pues el cacique había salido con sus guerreros y no volvería hasta la mañana siguiente; pero entonces, ella lo esperaría con una noticia muy especial. ¡Y ya vería la extranjera que su vocecita dulce y sus expresiones inocentes no serían suficientes para engañar al cacique como lo había hecho con el hijo!
¿Por qué pensaba tan mal la hechicera de una persona a quien no conocía?
Es que Cava-Pitá era perversa y envidiosa y no toleraba que se diera preferencia a nadie más que a ella.
Al día siguiente, muy de mañana, llegaron el cacique y sus acompañantes; toda la tribu los recibió con júbilo. Habían logrado importantes piezas de caza y traían también un hermoso guasú vivo.
Con paciencia esperó Cava-Pitá que el cacique quedara solo, y en el momento oportuno se acercó a él, para referirle, a su manera, la llegada de Ñasaindí a la tribu. No conforme con esto, y gracias a la confianza que en ella tenía Marangatú, le fue muy fácil convencerlo de que la extranjera era una enviada de Añá, quién se valía de la joven para provocar la desgracia de la tribu.
La sorpresa del cacique pronto se transformó en profunda indignación. Él no podía tolerar la intromisión de una desconocida en sus dominios y mucho menos sabiendo, gracias a los buenos oficios de la hechicera, que se trataba de una enviada del demonio.
Poseído por una intensa cólera, Marangatú hizo llamar a su hijo a fin de recriminarle su indigno proceder y su desobediencia.
Cuando Catupirí estuvo frente a él, lo increpó duramente:
-¿Puede saberse por qué has traído a la tribu a una extranjera que nadie conoce y que tú encontraste por caualidad?
-Ya pensaba explicártelo, padre... -respondió sorprendido Catupirí. Y agregó desconcertado:
-¿Cómo has llegado a saberlo?
-Eso nada importa. Sólo puedo decirte que todavía hay quien respeta mis deseos y obedece mis órdenes.
-Yo soy el primero en hacerlo, padre mío, y pruebas te he dado en mil oportunidades; pero en este caso, deseaba hablar contigo primero, para explicarte lo sucedido. Sin embargo, hubo alguien, no sé con qué intención, que se me adelantó...
-¿Dónde está la intrusa? -preguntó el padre, violento.
-Está en mi toldo, padre, esperando que la traiga a tu presencia.
-Pues ya puedes ir a buscarla. Si con malas artes se introdujo en mi tribu, bien pronto haré que la abandone.
Catupirí quedó confundido. Su padre creía que, valiéndose de quién sabe qué poderes maléficos, Ñasaindí lo había obligado a traerla consigo; pero él sabía que no era así. Su padre, al verla, podría convencerse de que estaba equivocado.
Corrió en busca de la hermosa doncella y pronto estuvieron ambos frente al temible Marangatú.
Quedó el cacique maravillado al ver a la joven. Su hermoso rostro y la dulzura de su mirar lo conquistaron de inmediato. Debía haber una equivocación. Era imposible que una niña tan inocente, tan dulce y tan tímida, tuviera las malvadas intenciones que le atribuía Cava-Pitá.
Conversó el ruvichá con Ñasaindí. Le contó la muchacha su niñez triste y sin afectos y su alegría al encontrar en el buen Catupirí que deseaba hacerla su esposa, el cariño y el apoyo que le faltaron siempre.
Comprendió el gran Marangatú el noble sentimiento que acercaba a los jóvenes y dio su consentimiento para que unieran sus destinos como era el deseo y la voluntad de ambos.
Y Ñasaindí fue la esposa de Catupirí, el muchacho de corazón generoso y noble que la encontró un día en el bosque...
La maldad y la envidia de Cava-Pitá se acrecentaron al comprobar que su intervención había sido inútil y que, en cambio, los dos jóvenes habían llegado a realizar su deseo...
A pesar de todo, no se desanimó la hechicera, proponiéndose por cualquier medio, conseguir que la extranjera fuera arrojada de la tribu. ¡Ya llegaría el momento en que se cumpliera su venganza! ¡Ella sabría esperar!
Pasó el tiempo. La felicidad de Ñasaindí y de Catupirí era cada día mayor. Ningún mal había alcanzado a la tribu y todos habían olvidado por completo los vaticinios de la malvada Cava-Pitá.
Un niño, hijo de ambos jóvenes, llegó para hacer más grande y efectiva la diche de que gozaban. El pequeño Chirirí era dulce y bueno como su padre y tenaz como su padre.
Cuando tuvo edad de tener amigos, todos los niños de la tribu lo fueron de él y diariamente se los veía jugando en el bosque o en la costa del río, donde sentían gran placer en reunirse.
El cacique, orgulloso de su nieto, le había regalado un arco y una flecha hechos expresamente para él, y entre los momentos más felices de su vida se contaban aquellos en que salía con el niño a ejercitarlo en el manejo de dichas armas.
Todos vivían contentos en la tribu. Ya nadie consideraba a Ñasaindí como una extranjera a la que se debía despreciar, sino que, por el contrario, la joven, gracias a su bondad, se había granjeado la simpatía y el afecto de todos.
La única que conservaba el odio que por ella había sentido desde un principio era Cava-Pitá, para quien la idea de venganza se afianzaba a medida que pasaba el tiempo, y que no abandonaría hasta ver a Ñasaindí arrojada de la aldea como se lo propusiera desde un principio.
Tenía que convencer a la tribu de que la esposa de Catupirí bajo ese aspecto dulce y tierno encubría a una malvada enviada de Añá para hacer mal a la tribu y que sólo esperaba el momento oportuno para cumplir los mandatos del demonio.
Para convencerlos, decidió ensayar una nueva acusación.
Usando de sus sentimientos mezquinos y perversos divulgó la noticia de que el pequeño Chirirí se hallaba poseído por un mal espíritu, por el cual todos los niños que lo acompañaban en sus juegos estaban condenados a morir infaliblemente después de un corto tiempo.
La noticia corrió por la tribu con la velocidad del rayo y todas las madres, temerosas del trágico fin que podrían tener sus hijos, los retuvieron con ellas prohibiéndoles que se acercaran al pequeño Chirirí.
Sin embargo, esto no fue suficiente para la hechicera, ya que ella había querido levantar a toda la tribu contra la inocente Ñasaindí. En esa forma, considerándola culpable, la hubieran arrojado de la aldea indígena por temor al maleficio de que estaba poseída lo mismo que su hijo.
Como no consiguiera su propósito, decidió poner en práctica un plan diabólico con el que, estaba segura, se cumpliría con creces su venganza.
Preparó un brebaje dulce, exquisito, al que agregó una pequeña poción de activísimo veneno.
Con zalamerías llamaba a los pequeños amigos de Chirirí y les daba a tomar el jarabe mortífero que ellos bebían golosos.
Poco les duraba el placer, porque poco tiempo más tarde morían entre las más espantosas contorsiones, envenenados por la infame hechicera.
Ignorantes las madres de la existencia del famoso jarabe, aceptaron como explicación de la muerte de sus hijos el maleficio del que suponían estaban poseídos el pequeño Chirirí y su madre, tal como lo predijera en tantas oportunidades la famosa Cava-Pitá.
Ya no les cupo la menor duda: la extranjera era una enviada de Añá, llegada a la comarca para causar la desgracia de la tribu de Marangatú.
Esta vez nadie dudó. Todos estuvieron en contra de Ñasaindí y de Catupirí, de quienes decidieron vengarse dando muerte a su hijito.
La hechicera no cabía en sí de gozo. Había pasado un tiempo muy largo antes de lograr su propósito, pero por fin consiguió que la tribu entera odiara a la intrusa.
Alentada por el triunfo fue levantando los ánimos de toldo en toldo, incitando a unos y a otros a dar muerte al pequeño Chirirí, único medio para librarse de los designios de Añá.
En un grupo encabezado por la perversa Cava-Pitá, blandiendo palos y lanzas, hombres y mujeres se dirigieron al toldo de Catupirí.
Llegaron, y tomando por la fuerza a los padres de la criatura, los llevaron al bosque donde los amarraron con fibras de caraguatá al tronco de un ñandubay para que fueran testigos impotentes de la muerte de su hijo.
La dulce Ñasaindí dejaba oír desgarradores sollozos, gritando su inocencia y pidiendo piedad para su pequeño Chirirí, mientras el valiente Catupirí hacía desesperados esfuerzos por librarse de las ligaduras. Pero era en vano. Buen cuidado habían tenido sus verdugos.
Mientras tanto, Cava-Pitá, la cruel y desalmada hechicera, saboreando el triunfo logrado después de tanto esperar, decidió ser ella misma quien diera muerte al pequeño, que, atado de pies y manos, yacía en el suelo, llorando y esforzándose por dejar sus manecitas en libertad.
Preparó el arco y la flecha envenenada, y cuando se disponía a arrojarla al niño, que lloraba ante sus padres desesperados, un ruido espantoso atronó el bosque y una lengua de fuego bajó desde el cielo, que se había oscurecido de pronto, y dejó fulminada a la perversa hechicera, que rodó por el suelo dando un grito de espanto.
Los que presenciaban la escena vieron en esto un castigo de sus dioses justicieros a la maldad y a la envidia y, convencidos de su error, desataron a los padres de la criatura que aún se hallaba en el suelo, a poca distancia de ellos.
Ñasaindí corrió a levantar a su hijito, que medio desvanecido por el terror casi no podía moverse. Lo desató y lo abrazó estrechándolo contra su corazón, mientras las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas.
Con las cabezas gachas, avergonzados, con el paso vacilante, los que creyeron las calumnias de la perversa hechicera decidieron retornar a sus toldos, no sin antes dirigir una mirada triste al sitio donde el pequeño Chirirí estuviera momentos antes echadito en el suelo esperando la muerte de manos de la falsa y alevosa Cava-Pitá.
La sorpresa de todos fue muy grande cuando observaron que crecía en ese mismo lugar una planta nueva, desconocida hasta entonces.
La llamaron mandi-ó y en ella vieron la justicia de sus dioses buenos que sabían recompensar el bien y castigaban hasta con la muerte a los que procedían mal.
La mandi-ó, regalo de Tupá a los hombres para que les sirva de alimento, posee el dulce corazón de Ñasaindí y de Chirirí, y da, al que la come, fortaleza y energía, como era fuerte y enérgico el valiente y esforzado Catupirí.
Referencias
La mandi-ó (mandioca) es un arbusto originario de América, que abunda en la zona tropical.
Mide de dos a tres metros de altura, tiene hojas palmeadas y de sus flores en racimos.
La raíz, un tubérculo blanco, grande y carnoso, contiene almidón, harina y tapioca. Es la parte comestible de la planta.
Existen dos clases de mandioca, una dulce y otra amarga. La primera, inofensiva, se puede comer asada o cocida sin ningún peligro.
La segunda, en cambio, es venenosa. Por eso, para comerla, es necesario, primero, tostarla, para que pierda sus propiedades nocivas. Luego se pulveriza.
Así se obtiene la harina que se conoce con el nombre de fariña y que constituye un alimento muy apreciado y de mucho consumo en el noreste argentino, en Brasil y en Paraguay.
Antes se conocía a la fariña con el nombre de harina de palo.
Los naturales fabricaban su vino, especie de chicha, de la mandioca. La masticaban y luego la hacían fermentar en agua.
El cultivo de la mandioca es antiquísimo.
Según algunos autores, los nativos ya la consumían antes de la llegada de los españoles. Otros, en cambio, aseguran que fue Santo Tomé quien les enseñó su cultivo y la forma de hacerla comestible e inofensiva.
VOCABULARIO
Ñasaindí: Luz de la luna.
Tipoy: Túnica de mujer,
sin cuello y sin mangas.
Piquillín: Piquilín.
Caraguatá: Pita o agave.
Chumbé: Cinturón que
usan las mujeres para
ceñirse la cintura.
Tacuarembó: Mimbre.
Pindó: Palmera.
Isipó: Llana.
Maracaná: Guacamayo.
Ñandubay: Árbol que da una
madera rojiza muy dura e
incorruptible.
Cuñataí: Doncella.
Ruvichá: Cacique.
Sagua-á: Arisco.
Neí: Sí.
Aní: No.
Nuné: Puede ser.
Jhoriva, yerutí: Feliz,
torcacita.
Roga: Casa, cabaña.
Cuimba-é: Muchachos.
Cambá: Personas negras.
Catupirí: Diestro, hábil.
Marangatú: Bueno, virtuoso.
Cava-Pitá: Avispa colorada.
Zuiñandí: Ceibo.
Irupé: Victoria regia.
Guasú: Venado.
Añá: Diablo, demonio.
Chirirí: Boyero.
Mandió: Mandioca.
Tupá: Dios bueno.
¡Ma-era!: ¡Hola!
Material compilado y revisado por la educadora argentina Nidia Cobiella (NidiaCobiella@RedArgentina.com)












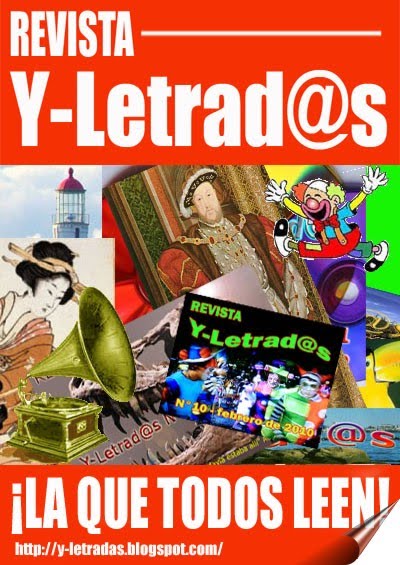.jpg)
