
La feria del 8 de septiembre tan antigua como la historia de la ciudad de Loja, inicialmente atraía a muchos comerciantes peruanos y con ello generalmente venían sus familiares y amigos a disfrutar de la proverbial generosidad de los lojanos que siempre hemos sido capaces de "quitarnos el bocado de la boca según el decir de la gente para ofrecérselo al forastero que hacía "la merced" de llegar a visitarnos en esta lejana ciudad enclavada entre montañas y precipicios y a donde es tan difícil llegar por cualquier medio de comunicación.
Así, pues, lo cierto es que para una de aquellas ferias cierta ocasión llegó un grupo de cinco hermosas chiquillas nativas de Piura, Perú, tan esbeltas como las palmeras de su tierra, quienes habían venido solamente de paseo y con el afán de conocer nuevas tierras y amistades. Pero las familias lojanas les abrieron las puertas de sus casas y de su corazón y las bellas jóvenes comenzaron a danzar en los salones de la más alta sociedad, todos disputándose el honor de servirlas y halagarlas de la mejor manera.
Sin embargo las chicas lojanas pronto empezaron a ver que sus novios las dejaban para ir en pos de las hermosas piuranas y más tarde cundió la alarma inclusive entre las señoras casadas porque las cinco bellas se alcanzaban para todos y habían vuelto locos hasta a ciertos caballeros de respetable edad.
Entonces comenzaron a cerrárseles las puertas y no tuvieron otra opción que pensar en regresar a su tierra porque hasta la gente más humilde les negó no solamente vivienda sino inclusive un vaso de agua, tan estrecho y conservador era en esa época el ambiente que se vivía en esta apartada ciudad.
Pero como el diablo no descansa cuando de buscar adeptos se trata, un caballero de noble estirpe y cuantiosa fortuna que andaba loco por una de esas beldades a pesar de sus bien cumplidos cincuenta años de edad, después de mucho cavilar sobre la manera de retener a las piuranas ubicándolas en un lugar apropiado, al fin se acordó de una casa que la tenía abandonada y que anteriormente fue una hermosa Estancia situada más arriba del Molino de las Monjas, a un costado del "camino real" que conducía de Loja a Malacatos y Vilcabamba.
¡Hombre! le dijo de improvisto al amigo con el cual estaba tratando de solucionar el problema.
¿Qué pasa...? ¡Dilo!
¡Hallé el sitio preciso para llevar a las piuranas!
¡Otra vez me has de salir con que a esta hacienda o la de más allá, o la casa de ese o aquel arrimado...!
¡Olvídate de eso! ni el peón más humilde te las recibe por temor a Dios, a los curas e inclusive al diablo.
El diablo..., el diablo...
¡El diablo no existe!
¿Cuándo se convencerá de eso la gente y especialmente nuestros campesinos...?
¡Nunca! por eso ya debes convencerte tú también de que no hay más remedio que las piuranas se regresen a su tierra. Aquí ya nadie las quiere precisamente porque en ellas ven al mismo diablo en cuerpo de mujer.
Pues no se van a regresar, amigo… Se van a quedar y precisamente con nosotros…
!Ya verás como la vamos a pasar de lindo...!
Pero ¿dónde...amigo...dónde?
En la Estancia que tengo más arriba del Molino de las Monjas y a donde nadie llega precisamente por temor al diablo y los fantasmas.
Tan pronto las sombras de la noche cubrían la recoleta ciudad, un grupo de cinco elegantes caballeros cuyo rostro escondían parte bajo la angosta ala del sombrero de copa y lo más bajo el fino casimir de la amplia capa que cruzaban sobre el mentón, tomaba el estrecho sendero que conducía al Molina de las Monjas y después de este seguía adelante hasta llegar a la Estancia abandonada cuya gran casa de dos pisos había resistido tranquilamente el embate de los años y el descuido de sus dueños, empleados y cuidadores que no quisieron regresar más desde que alguien aseguró que allí se había aparecido el diablo.
Esto molestó mucho al dueño de la Estancia, quien decía que creía en Dios pero no en el demonio. Sin embargo nada pudo hacer debido al temor de la gente y como era dueño de muchas propiedades, a esa le dejó abandonada hasta el día que las bellas piuranas recibieron la noticia de que ya tenían a donde ir.
Los enamorados caballeros se las ingeniaron para comprar o sacar de sus casas de la ciudad o de sus haciendas todo lo que las bellas podrían necesitar en su nueva residencia, mientras que ellas se empeñaron en dejarla reluciente para las grandes fiestas que se daban por la noche. Así, tan pronto se apagaba la luz del día, en la casa de la Estancia se encendían los grandes candelabros que habían llevado los galanes y luego de que estos llegaban con su acostumbrada provisión de manjares y licores, comenzaba el baile que duraba hasta la madrugada.
Cuando las campanas llamaban a misa de cuatro en la iglesia de San Sebastián, los parranderos se acordaban de que debían retornar a sus hogares y emprendían el regreso evadiendo el encuentro con las personas que podían reconocerlos.
Una de esas noches en que se hallaba más animado el baile al calor de las copas y de los besos que repartían las bellas piuranas, al rayar las doce llegó un caballero muy alto que vestía traje negro, camisa blanca, corbata, capa y sombrero negros.
El sombrero no era de copa sino de ala ancha le cubría parte de su rostro moreno y en vez de zapatos calzaba botas de cuero negro con espuelas de oro. Al sonreír mostraba como si toda su dentadura fuese también de oro y sus ojos despedían raros fulgores.
Su inesperada presencia paralizó por un momento la fiesta, pero el forastero explicó que acababa de llegar del Perú y había ido a ver a sus paisanas.
Los enamorados galanes creyeron que se trataba de un pariente a quien ellas habían dado la dirección y por ese motivo lo invitaron a entrar al salón y a disfrutar de la fiesta.
El forastero no se hizo repetir la invitación. Enseguida entró al salón y sacó a bailar a una de las jóvenes y lo hacía con tal desenvoltura y alegría que las muchachas también olvidaron sus recelos y empezaron a divertirse a lo grande con el nuevo galán, quien sacaba chispas del suelo cuando taconeaba con sus botas calzadas con espuelas de oro y al compás del taconeo siempre decía:
¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!
El estribillo del forastero al principio llamó la atención de los presentes, pero luego se acostumbraron a verlo bailar como un trompo siempre repitiendo:
¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!
Al fin acabaron bailando todos de la misma manera alegre y desenvuelta cantando siempre:
¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!
A la noche siguiente se repitió la escena del caballero de las espuelas de oro que llegó al baile cuando el reloj marcaba las doce.
Pero entonces su presencia ya fue familiar para todos y lo recibieron con exquisitas muestras de cordialidad y alegría cuanto más que la noche anterior había dejado sobre la mesa una bolsa de gamuza negra repleta de esterlinas.
Enseguida empezó a danzar indistintamente con todas y cada una de las muchachas, motivo por el cual sus galanes no se mostraron celosos y antes más bien parecían contentos con el ritmo frenético de la fiesta que hacía retumbar el piso al son del estribillo:
¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!
Además cuando los otros caballeros se retiraron también lo hizo el de las espuelas de oro dejando nuevamente sobre la mesa otra bolsa llena de monedas.
Las piuranas no cabían de gozo con tanto mimo de los caballeros lojanos que cada noche les llevaban golosinas y licores, mientras que el caballero peruano las llenaba de dinero. Por ello pensaron que ya podían darse el lujo de contratar servidumbre y empezaron a buscarla sin alejarse demasiado de la Estancia que había sido fichada como la "guarida del pecado" y por tanto no se acercaba nadie.
Ni aún sacando a relucir las monedas de oro que a montones que a montones les había regalado el caballero peruano pudieron conseguir sirvientes. El espíritu sencillo de la gente humilde se hallaba sobrecogido de temor por las maldiciones que de todo lado caían sobre las pecadoras que habían ido a habitar la Estancia abandonada.
Pero un día que las piuranas se paseaban por la orilla del río Malacatos que corría cerca de allí, encontraron a una mujer flaca y escuálida que estaba lavando ropa y a su lado lloraba un niño de dos o tres años de edad tan débil y pálido como su madre.
Como en toda mujer por más disipada que fuese siempre late el corazón de una madre, las piuranas se compadecieron del niño y preguntaron a la madre por la causa de su llanto.
¡Tiene hambre! contestó simplemente la mujer.
¿Y por qué no le das algo? le interrogó una de las jóvenes.
Porque no tengo fue la respuesta seca y cortante, pero bajó la vista para que las jóvenes no vieran dos lágrimas que se cuajaron en sus ojos.
Entonces una de las muchachas tomó en brazos al niño tan liviano como una espiga y las otras pidieron a la mujer que las siguiera hasta su casa para darles de comer, como en efecto así lo hicieron minutos después.
Luego la mujer contó a las jóvenes que había sido echada de la casa de los padres cuando supieron que iba a tener ese niño de un hombre que la sedujo y la abandonó. Desde entonces había vivido caminando como un autómata y sustentándose con lo que le prodigaba la caridad de la gente no tenía fuerzas para trabajar, para sonreír y hasta para hablar, tal era el estado de desnutrición en que se encontraban ella y su niño. Por eso aceptó llena de felicidad la propuesta de que se quedase allí con su hijo puesto que nada sabía de cuanto murmuraba la gente acerca de la "guarida del pecado".
Los primeros días que la mujer y su hijo se quedaron a vivir en casa de las piuranas nunca se asomaron al salón de baile. Se limitaba la buena mujer a ayudar en las tares de casa y apenas obscurecía ella y el niño se retiraban a su cuarto y dormían largas horas reponiendo las fuerzas que poco llegaban a sus cuerpos debilitados por la desnutrición y la anemia.
Una noche, ya repuesta de esa debilidad que le producía tanto sueño, sintió curiosidad por lo que ocurría en la sala de baile y tomando a su niño en el regazo se sentó junto a la puerta del gran salón que estaba iluminado con muchas luces y parecía temblar con los taconazos de los bailarines que golpeaban el piso al tiempo que repetían el estribillo del caballero peruano:
¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!
En una de las vueltas del baile el caballero peruano acertó a pasar cerca de donde estaba la mujer con el niño. Entonces éste se aferró al cuello de la madre y rompió a llorar.
¿Qué te pasa hijito...? dijo la madre.
¡Ese hombre, mamita, ese hombre...! contestó el niño y señalaba con el dedo al caballero peruano.
¿Qué tiene ese hombre...?
¡Le salen chispas de los pies!
Son las espuelas de oro que calza sobre las botas.
¡También le salen chispas de la boca!
Es su dentadura de oro.
¡Pero también le salen chispas de los ojos...!
¿De los ojos...? preguntó la mujer e hizo un esfuerzo para fijarse bien, comprobando que en efecto al caballero peruano le salían chispas de los pies, de la boca y de los ojos.
¡Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal! dijo entonces la mujer acordándose de aquella invocación que había aprendido de niña para enfrentar los momentos de peligro y terminó persignándose al mismo tiempo que decía:
¡Líbranos, Señor de todo mal!
Todo fue pronunciar esa frase y hacer la señal de la cruz cuando el caballero de las espuelas dio un brinco que rompió el techo y por el boquete que quedó abierto como si hubiera pasado un cuerpo candente, volvió a regresar lanzando un fuerte alarido. Al caer al piso del salón volvió a pronunciar el estribillo:
¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!
Entonces el piso se hundió junto con todos los presente y sólo quedó junto al umbral de la sala aquella pobre mujer que tenía fuertemente abrazado a su hijo. Todos los demás desaparecieron con el piso del salón que se hundió hasta unos dos metros bajo tierra y de allí quedó saliendo humo durante varios días.
Fuente: Loja de Ayer; Relatos, Cuentos y Tradiciones de Teresa Mora de Valdivieso
Loja, Ecuador
http://www.vivaloja.com/content/view/244/54/
Imagen
perianaypedanias.blogspot.com
skyscraperlife.com
Loja, Ecuador
http://www.vivaloja.com/content/view/244/54/
Imagen
perianaypedanias.blogspot.com
skyscraperlife.com






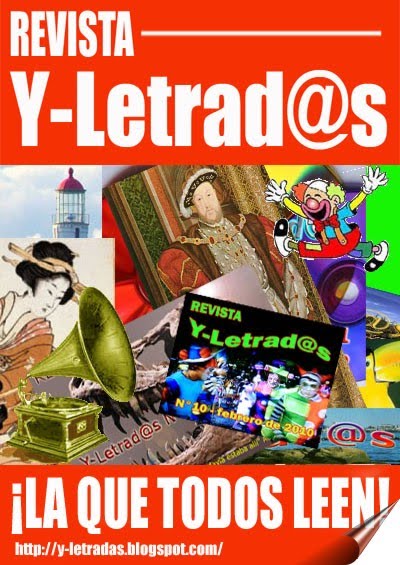.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario