Nakaq era un demonio rojo de raras facciones y gestos. Iba vestido de rojo y aguardaba a los viajeros en los recodos de los caminos para hechizarlos.
En aquellos días, Cuzco era la sede imperial donde florecía una de las más completas civilizaciones del mundo: a ellos se les debe el primer sistema de correo postal, donde utilizaban a los chasquis (indios corredores), que se turnaban cada ciertos tramos de distancia; con tal perfección que, el Inca, por ejemplo, en su palacio de Cuzco, podía permitirse diariamente el lujo de comer pecado fresco proveniente de la costa, muy lejana.
Era el reinado del Inca Yahuar Huakacc, rey sabio y melancólico.
El príncipe de Kachamarka era un anciano de gran valía a quien el Inca especialmente distinguía de entre todos. Tenía tres hermosos hijos, talentosos y buenos; dos mujeres y un varón: Pura, Wañu, y Auki Paukar. Los tres se amaban tiernamente y eran conocidos como bellos ejemplos de fraternal amor.
Su padre los había educado según su rango a través de sabios amautas (maestros), y mientras esperaban que llegase el día en que Pura y Wañu fuesen llevadas al Aclla Huasi (casa de las vírgenes del sol), en calidad de ñustas (doncellas nobles), para ser consagradas al Dios Sol.
Mientras, Auki Paukar pastoreaba rebaños paternos en la falda del Wilkanuta.
Esta actividad transformó al joven en inspirado haravec (poeta),
y las notas dulces de sus yaravíes (cantos tristes), aún se escuchan en nuestros días, interpretadas por los collas con sus quenas; al atardecer, en la soledad del altiplano.
Cuentan que a oídos del Inca llegó la fama de los tres hermanos, y tuvo el deseo de ofrecer a su Coya (esposa), la amistad y servidumbre de las dos bellas ñustas, y dejar para sí el dulce canto del haravec, quien espantaría los supayes (genios malos) de la tristeza.
Envió un chasqui al Príncipe de Kachamarca, requiriendo sus tres hijos para adornar con su gallardía la noble corte de Cuzco.
El dolorido anciano no pudo negarse a tan gran honor y, llorando secretamente, consintió en separarse de ellos.
La víspera de la partida, los hermanos rodearon al padre, y fueron a recorrer los lugares queridos. El más apenado era Auki Paukar.
Con doliente voz iba creando un nuevo yaraví (llegado a nuestros días con el nombre de Suray Surita)
Su vida sería la de un pájaro prisionero destinado a cantar para distraer las tristezas del Inca.
Al día siguiente, los hijos, llorando, se despidieron del padre.
Cuando la caravana partió, subió el dolorido príncipe a una colina para contemplarlos por última vez. Sentía que su alma volaba tras ellos, cuando en un recodo del camino divisó agazapado un deforme colla jorobado, vestido de rojo.
Por un instante, el terror paralizó su corazón; luego bajó corriendo la loma: ¡él sabía a quiénes esperaba aquel personaje siniestro!
En su palacio llamó al sacerdote, y le preguntó cómo salvar a sus hijos del Nakacc.
El sacerote movió tristemente su cabeza: el Nakacc es un demonio poderoso y nadie se salva de sus garras. Sólo queda llorar, ya que nadie los volverá a ver.
Más a Cuzco llegó el mensajero con las dos bellas ñustas.
Sin Auki Paukar. Así lo explicó el mensajero: "A poco de partir de Kachamarca, se nos unió un colla deforme y jorobado, vestido de rojo. Parecía muy enfermo. Compadecidos, los tres hermanos le hicieron lugar en la comitiva. Como permanecía callado, nadie se le acercó. Más, al anochecer, sacó el jorobado un cuerno y sopló sobre todos, inmovilizándolos con su hechizo. En aquel momento, Auki Paukar estaba alejado, mirando desde una loma su querida Kachamarca.
Y en la noche silenciosa, cuando a los demás se acercaba la muerte de manos del Nakacc; bella y pausada surgió la melodía de un yaraví.
Y el demonio, dejando caer su cuerno funesto, escuchó profundamente.
Entonces Auki Paukar, surgiendo de entre las sombras, se le acercó y le dijo: "Señor mío, deja ir en paz a mis hermanas, y yo cantaré siempre para tí". Y respondió el Nakacc: "Si me das un hueso de tu pierna izquierda, y consientes que dentro de él encierre tu alma, las dejaré partir sin hacerles daño" Auki Paukar, por salvarlas, consintió sin dudar. Deshizo el hechizo el supay, y ordenó a las hermanas alejarse; pero ellas se negaban a abandonar a su querido hermano.
Entonces el Nakacc desapareció llevándose para siempre al generoso haravec".
Tal es lo que el chasqui narró al Inca, y lo que repitieron ambas ñustas, llorando.
Llenase el Inca de la tristeza más honda: "¿Cuál no sería el encanto de esa música, que detuvo la mano en alto del inexorable Nakacc, que nunca perdona? ¿Cómo sus notas hubieran hecho nacer la paz en su alma en su propia alma angustiada?".
Y su deseo se vio realizado, ya que, desde entonces, por las noches comenzó a escucharse el sonido triste, grave y sentido de un raro instrumento, en todos los rincones del Imperio.
El Inca escuchó esas notas, y, si bien no logró desterrar la tristeza de su alma, al menos logró encontrar la calma al influjo de la dulce melodía.
Según los indios, este es el origen de la quena (especie de flauta), donde ellos, taciturnos, vuelcan su honda y eterna melancolía. No existe nada más sobrecogedor que su extraño e inquietante sonido: al escucharlo a lo lejos, cuando el día muere, se cree oír un lamento, una queja milenaria. Puede ser en verdad el alma del joven haravec, cantando en su extraña cárcel sus melancólicos yaravíes, que le sirvieron en su momento para salvar a sus dos queridas hermanas.
http://compartiendoculturas.blogspot.com/2008/07/la-quena-y-sus-leyendas.html
http://compartiendoculturas.blogspot.com/2008/07/la-quena-y-sus-leyendas_25.html
http://compartiendoculturas.blogspot.com/2008/07/la-quena-y-sus-leyendas_26.html
http://compartiendoculturas.blogspot.com/2008/07/la-quena-y-sus-leyendas_29.html
http://compartiendoculturas.blogspot.com/2008/07/la-quena-y-sus-leyendas_25.html
http://compartiendoculturas.blogspot.com/2008/07/la-quena-y-sus-leyendas_26.html
http://compartiendoculturas.blogspot.com/2008/07/la-quena-y-sus-leyendas_29.html


























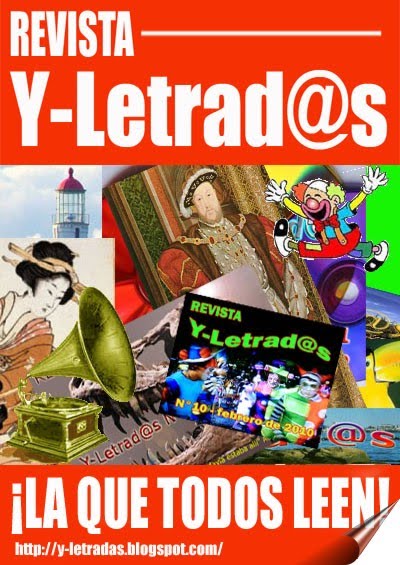.jpg)
