
Cuentan los que saben pues lo han oído de bocas que saben que hace ya mucho tiempo en lo que hoy conocemos como la provincia argentina de Corrientes, se instalaron los recién llegados españoles.
Vinieron los conquistadores con sus familias y entre ellos llegó un caballero que traía consigo a su hija llamada Pilar.
Era la niña una bella jovencita de escasos dieciséis años, de tez blanca, ojos azul oscuro y negra cabellera, que miraba asombrada el extraño nuevo mundo al que su padre la había conducido.
Todo era nuevo para ella, los colores, los aromas, las texturas, las costumbres y los sonidos.
Se instalaron en una zona no muy retirada de la ciudad de las Siete Corrientes, en una reducción donde los jesuitas cumplían su misión evangelizadora y civilizadora, enseñando a los guaraníes, naturales de la zona, tanto su religión como nuevos modos de cultivar la tierra.
Entre los jóvenes de esa reducción se distinguía Mbareté, un mocetón veinteañero alto y fornido, que trabajaba la tierra con tesón, como queriendo arrancar de sus entrañas toda su riqueza y sus secretos, o, como descargando en ella su furia y su impotencia al verse prisionero.
Una tarde en que Pilar salió a caminar en compañía de una doncella que la servía, vio a Mbareté.
Fue verlo y prendarse de su apostura. El indio también la observó con disimulo al principio, con desenfado después, y admiró su blanca piel, su negro cabello y el color de sus ojos.
El encuentro fue fugaz. Tan sólo intercambiaron una mirada. Pero Mbareté la siguió con la vista hasta que la joven desapareció entre unos arbustos.
Desde ese momento el indio buscó la forma de que el jesuita le asignara tareas cerca de las casas y, en silencio, hurgaba por cuanta abertura había, para poder ubicar a la joven.
Pilar, entre tanto, no podía borrar de su retina la imagen del joven aborigen. No podía olvidar lo hermoso que le pareció con su torso desnudo, cubierto de gotas de sudor que le parecían chispas del sol que se le pegaban al cuerpo.
No pasó mucho tiempo y un día Pilar y Mbareté se encontraron. Esta vez las miradas fueron largas y profundas. Tan profundas que, sin palabras, sus espíritus y sus corazones se entrecruzaron y se conocieron.
Mbareté, decidido, pidió al sacerdote que los instruía que le enseñara el castellano. Aprendió rápido las palabras necesarias para decirle a Pilar cuánto la amaba desde el primer día en que se conocieron. Día tras día buscó la forma de encontrarla a solas y poder hablarle.
La oportunidad llegó. La joven estaba rodeada de indiecitos a quienes les enseñaba el catecismo, el joven se acercó al grupo y sin musitar palabra permaneció observándola hasta que los niños se fueron. Entonces, Mbareté caminó junto a ella y, ante su asombro, le habló en español, balbuceante al principio, firme después, confesándole su amor.
Pilar confundida, y también emocionada, se ruborizó, y trató de ocultar sus sentimientos, pero sus hermosos ojos azules y su cálida sonrisa la traicionaron y el joven pudo comprobar que era correspondido.
Los encuentros se repitieron. Mbareté le propuso huir juntos, lejos, donde su padre no pudiera encontrarlos. Le habló de construir una choza, junto al río, para ella y allí unir sus vidas. Pilar aceptó y, cuando la choza estuvo concluida, amparándose en las sombras de una noche en que Yasy, (la luna) les brindó su complicidad, escapó con su amado.
A la mañana siguiente, el caballero español buscó infructuosamente a su hija, hizo averiguaciones y alguien de la reducción le comentó que la habían visto frecuentemente en compañía de Mbareté y que éste también había desaparecido.
Furioso, el padre convenció a varios compañeros para que lo ayudaran a encontrar a la pareja y, fuertemente armados, comenzaron la búsqueda.
Pasaron varios días hasta que descubrieron la choza junto al río. Sigilosamente, tomaron posiciones para observar a sus moradores. Así vieron llegar a Mbareté en su canoa, con el producto de su pesca, y vieron también salir a Pilar a recibirlo.
El padre de la joven no resistió la visión de la tierna escena de los amantes abrazados y salió de su escondite gritando el nombre de su hija y apuntando con su arma al indio. La joven vio el fuego del odio en los ojos de su padre y comprendió lo que cruzaba por su mente. Trató de evitarlo; de explicarle su actitud, pero el español siguió avanzando con el dedo en el disparador. Pilar se interpuso entre los dos hombres en el preciso instante en que la carga fue lanzada y cayó con el pecho teñido de rojo, fulminada por su propio padre.
Al ver esto, Mbareté quedó atónito, tieso, sin atinar a defenderse. Fue entonces cuando otro disparo le dio en plena frente y el joven se desplomó sobre el cuerpo de su amada.
El padre, dolorido e indignado, no se acercó siquiera a los cuerpos yacentes e instó a sus compañeros a volver a la reducción.
Esa noche, la imagen de su hija no pudo apartarse de su mente, y con las primeras luces del alba, inició el camino hacia el lugar donde tan tristemente terminara ese amor tan grande que motivó que los jóvenes se olvidaran de sus diferencias de raza.
Cuando llegó a la choza, el español no halló restos de la tragedia y en el lugar donde la tarde anterior yaciera la pareja, en vez de la sangre que esperaba ver, se erguía un hermoso árbol de tronco fuerte, cubierto de flores azul oscuro que se mecían suavemente con la brisa.
El hombre tardó en comprender que Dios había sentido misericordia de los enamorados y había convertido a Mbareté en ese árbol, y que los ojos de su hija lo miraban desde todas y cada una de las azules flores del jacarandá.






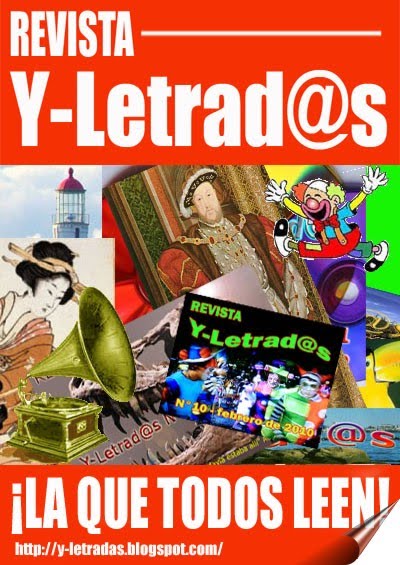.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario