
Hace mucho, mucho tiempo los indios humahuacas vivían sin privaciones en las tierras de su quebrada.
Dicen que éstas eran tan verdes y fértiles como lo es hoy la pampa, y que en sus terrazas crecía el maíz como crece la hiedra a la sombra de los árboles.
Como no era tan duro el trabajo, y su fruto abundante, los dueños de esa tierra podían compartir la paz y la alegría que les enviaba la Pachamama en fiestas interminables.
Y dicen también que las cosas habrían seguido así para siempre si no hubiera sido por la envidia de los calchaquíes, la codicia de los diaguitas y la belleza de Zumac.
Calchaquíes y diaguitas se aliaron un día y decidieron conquistar la tierra humahuaca.
Hubo largas reuniones secretas, planes y contra planes, espías que se asomaron a la quebrada e informantes que volvieron a contar que los humahuacas no sospechaban nada, demasiado satisfechos como para pensar en la guerra.
Y que el único obstáculo para sus planes era el jefe, que sabía cómo convertir de golpe en un ejército a las familias campesinas.
Las dos tribus aliadas prepararon sus arcos, y sus flechas, sus hondas y sus piedras y, sobre todo, prepararon a Zumac.
La más linda entre los calchaquíes y las diaguitas, Zumac Huayna, no sólo era joven y hermosa. Ante todo, estaba convencida de sus encantos. Sabía cuando bajar la vista con una media sonrisa. Sabía acercarse silenciosa a sus interlocutores hasta casi rozarlos con su cuerpo firme y, al alejarse, caminar por la aldea con la seguridad de una reina.
Así llegó Zumac, hasta las casas humahuaqueñas, en el atardecer del día señalado. Ella contó su historia de india perdida y las mujeres la llevaron a descansar y la convidaron con un vaso de alhoja.
Más tarde, a la hora de la fiesta y el baile, conoció al jefe. Se miraron muchas veces a través del aire frío de la noche y el humo de la fogata, y ella lo fue enredando con su collar de cuentas invisibles.
Más tarde se cruzaron en el momento que, acallados los pinkullos y las ocarinas todos iban a recogerse; y más tarde todavía él dormía junto a ella, envuelto en su olor recién descubierto.
La noche, de luna nueva, era oscurísima sobre la quebrada, y nadie estaba despierto para escuchar el silencio enorme que cubría el valle como una manta.
El sorpresivo ataque de las tribus aliadas no dio lugar a la defensa de los humahuacas.
Ni los que huían de sus casas, ni los que intentaron buscar sus armas, ni los que se ocultaron en los maizales, ni los que corrían desesperados hacia las montañas, ni uno solo pudo escapar de la masacre.
El mismo jefe murió como uno más, pero antes maldijo a sus enemigos y les auguró que no les serviría de nada la victoria.
Y así fue.
Al día siguiente, cuando el sol iluminó la quebrada, el paisaje era otro. El pueblo y los cultivos habían desaparecido. La tierra se había secado, se había vuelto arenosa y estéril, y estaba extrañamente teñida de rojo, de morado, de rosa...
¿Dónde estaban los muertos, la sangre, los despojos? En vez de cadáveres, sobre las laderas, de a trechos, entre las piedras y el polvo, había brotado una planta desconocida.
Miles de cardones, con sus verdes brazos espinosos, poblaron las cuestas, los pasos y las cimas. Se levantaban desafiantes, únicos pobladores del desierto que es ahora lo que fue la tierra que les pertenecía.
Y en primavera, bajo el cielo más azul que se conozca, dejan salir de entre sus espinas increíbles flores amarillas, blancas y rojas que, según dicen, son las almas de los desaparecidos indios humahuaqueñas.






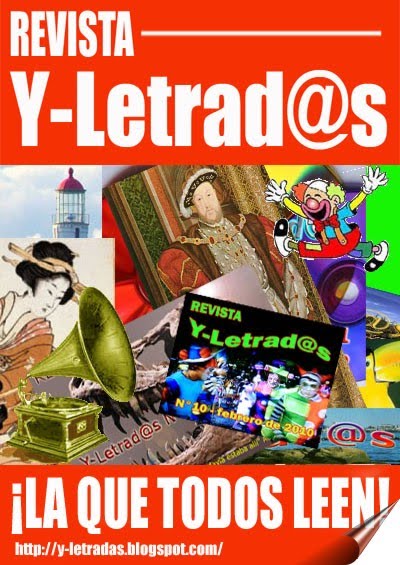.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario