
Varias y diversas cosas y hermosas fábulas cuentan los indios del aparecimiento de los primeros yngas y de la manera con que entraron en la ciudad del Cuzco y la conquistaron y poblaron, sin que en este caso pueda haber cosa cierta ni determinada.
La más general y común opinión y más recibida entre ellos es que el primer Inga se llamó Manco Capac, aunque también a éste algunos le hacen el último de los hermanos Ingas.
Dicen los indios que cuando con el diluvio se acabó la gente y que del pueblo de Pacaritambo, cinco leguas del Cuzco, de una cueva por una ventana salieron y procedieron los Ingas y que eran cuatro hermanos, el mayor llamado Manco Capac, Ayarcache, Ayarauca, Ayarhuchu. Y cuatro hermanas: Mamahuaco, ésta fue muy varonil, y peleó, y conquistó algunos indios; Mamacora. Mamaocllo, y Mamatabua.
También cuentan algunos indios antiguos que de la gran laguna de Titicaca, que está en la provincia del Collao, vinieron hasta esta cueva de Pacaritambo, unos indios, e indias, todos hermanos, gentiles hombres y valerosos, y que traían las orejas moradas, y en los agujeros pedazos de oro. Uno de los cuales fue Manco Capac.
Vinieron, pues, estos hermanos y hermanas desde Pacaritambo de noche, y, llegados al pueblo de Pachete, allí miraron de una parte a otra, por hallar buena tierra para poblar, y no satisfaciéndose, se volvieron por el mismo camino y llegaron a Guayna Cancha, y allí se juntó Manco Capac con su hermana Mama Ocllo, aunque otros dicen que con Mamahuaco, otra hermana. Y viniendo en el camino vieron que la hermana estaba preñada y entre ellos hicieron inquisición, diciendo ¿cuál de nosotros ha hecho esta maldad?
Sabida la verdad, llegaron a Tambuqui, donde nació Cinchiroca, de lo cual se holgaron y dieron gracia al Hacedor y al Sol, y pasaron hasta Chasquito. Allí acordaron todos que Ayarauca, su hermano, que era el más atrevido dellos, volviese a Pacaritambo a la cueva donde habían salido y allí lo encerrasen. Llamándole, dijeron: ya sabéis, hermano, que dejamos ciertos vasos de oro, llamados topacusi, y cierta semilla en la cueva de donde salimos; es menester que vayáis allá por ello, para que juntemos con ellos gente y seamos señores.
El Ayarauca lo rehusó y dijo que no quería, a lo cual le dijo Mamahuaco que tuviese vergüenza siendo mozo tan atrevido, no querer volver por aquellas reliquias, y así, avergonzado, dijo que sí, y fue con él un criado suyo llamado Tambo Chacai. Llegado a la cueva Ayarauca, entró a sacar los vasos que le habían dicho que trajese, y mientras él estaba buscando dentro de la cueva, el Tambo Chacai cerró la puerta con una piedra grande, porque así se lo habían mandado los hermanos. Y Ayarauca se quedó dentro, y empezó a dar grandes gritos, pretendiendo salir, y con las voces que daba y mucha fuerza que ponía, tembló aquel cerro y se abrió por muchas partes, y el Tambo Chacai se sentó encima de la piedra, con que había cerrado la puerta, y el Ayarauca le dijo desde lo interior de la cueva: vos, traidor, pensáis volver allá con estas nuevas: vos quedaréis ahí como yo aquí dentro, y así quedó el Tambo Chacai convertido en piedra, y hasta hoy está la señal allí.
La causa porque hicieron los demás hermanos volver a este Ayarauca y encerrarlo en la cueva dicen una invención y fábula, porque al tiempo que caminaban venían tirando piedras y derribando los cerros, y por ser tan valiente no osaron llevarlo consigo, porque llegando a donde hubiese gente no se atreviese a hacer alguna demasía y por él los matasen a todos, y de allí se partieron y llegaron al cerro que ahora llaman Huanacauri.
Y vieron un Arco del Cielo, que era tiempo de aguas, y el un pie estaba fijado en el cerro, y como lo viesen una mañana al alborear, de lejos, dijeron los unos a los otros: veis aquel Arco, y todos respondieron que sí, y dijo Manco Capac, el mayor: buena señal es aquélla, que ya no se acabará el mundo por agua; vamos allá y desde allí veremos a donde hemos de fundar nuestro pueblo, y echaron suertes qué harían, y en ellas supieron cómo era buena llegar a aquel cerro a ver lo que había y qué tierra se parecía de allí, y viniendo caminando hacia el cerro, de lejos vieron una huaca, bulto de persona, que estaba asentado, y el arco llegaba a los pies de la huaca. Era esta huaca de un poblezuelo llamado Sano, que estaba a una legua pequeña, de allí llamase la huaca Chimpo y Cahua, y entraron en consulta y trataron que sería bueno cogerlo y que si no lo tomaban, que no tenían ningún remedio, y yendo a ello, Ayarcache, así como llegó a la huaca se asentó sobre ella y le dijo: ¿qué hacéis, hermano? estemos juntos, y la huaca volvió la cabeza a conocer quién era, y como lo tenían oprimido, no lo pudo ver bien, y queriéndose desviar, no pudo, porque se le quedaron las plantas de los pies pegados a las espaldas de la huaca.
Los hermanos, entendiendo que ya estaba preso, fueron corriendo a ayudarle, y des que así se vio les dijo, cuando llegaron: mala obra me habéis hecho, que ya no puedo ir con vosotros; ya quedo apartado de vuestra compañía y sé que habéis de ser grandes señores.
Lo que os ruego es que en todas vuestras fiestas y sacrificios os acordéis de mí y que sea yo el primero que reciba vuestras ofrendas, pues me quedo aquí, y cuando hicieres Guarachico a vuestros hijos como a su padre que acá por todos queda, sea yo adorado dellos; y así quedó Ayarcache hecho piedra y le pusieron por nombre Guanacauri, y los hermanos, muy tristes, se volvieron la cuesta abajo y llegaron a un sitio que está a los pies del cerro Huanacauri, llamado Matahua, y allí horadaron las orejas a Sinchiroca, que es el Huarachico, y lloraron la dejada de su hermano y dijeron:
Oh, si nuestros hermanos vieran este ynfante, cómo se holgaran con él, y comenzaron a llorar, y allí se inventó el llanto de los muertos y las ceremonias con que se lloran, tomando para ello el Phrasis y de las palomas, y allí inventaron las ceremonias de los raimis quico chico y rutu chico y la fiesta del ayuscai, que todo se declarara en su lugar.
Fuente: Capítulo II (C) ARTEHISTORIA










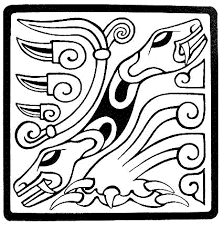

















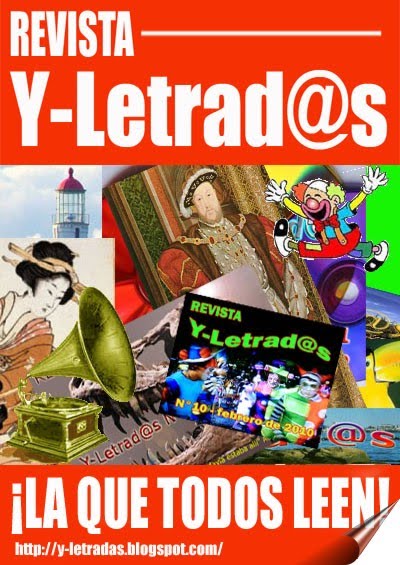.jpg)
