
A lo lejos, la montaña imponente se levantaba como una franja azulada acercándose al cielo.
Las quebradas la recorrían en todas direcciones en pliegues profundos que llegaban hasta el valle, allí donde el pueblecito indígena, como formando parte de la misma montaña, vivía su vida recia, altiva y misteriosa.
Las casas, de grandes lajas colocadas las unas encima de las otras, sin cemento ni materia que las uniera entre sí, estaban formadas por muros anchos y poco elevados. Las habitaciones, cuadradas o rectangulares, tenían aberturas con marcos de madera de cardón.
En una de esas casas vivían Crespín y su mujer, Yurac, casados hacía poco tiempo.
Dedicados a las tareas de proveer a su nuevo hogar de los útiles y enseres necesarios, y a labrar la tierra para obtener el alimento indispensable, pocos eran los momentos del día que parecían ociosos.
Era entonces cuando hacían largas caminatas hasta el monte, las que aprovechaban para proveerse de frutos de chañar, de molle, de mistol y de piquillín, y de miel de lechiguana, de la que llenaban sendos cántaros de barro.
Crespín era muy hábil para labrar la tierra, trabajar el cobre, la plata y la piedra y para modelar la arcilla.
En piedra había pulido un hacha.
Su trabajo esmerado le valió la aprobación del cacique, cuya competencia en esta clase de menesteres era bien conocida. Se servía del hacha para cortar ramas de chañar y de algarrobo que empleaba luego en la construcción de telares, de armazones para cobertizos o cabañas, o que utilizaba para hacer el fuego donde cocinaban los alimentos.
Ídolos de barro cocido o esculpidos en piedra representando animales sagrados como ampatus, suris y víboras de dos cabezas figuraban entre sus trabajos preferidos, a los que se agregaban los cántaros de barro de las formas más diversas, que, pintados con guardas de colores, y cocidos, lo reputaban como un eximio alfarero.
Yurac, por su parte, se distinguía en el arte de la tejeduría. Hilaba la lana de vicuña y de guanaco con gran destreza y las telas que producía en su telar eran siempre perfectas.
Ambos esposos labraban la tierra, cultivando zapallos, papas, maíz y porotos.
Estos eran también los trabajos a que se dedicaban los restantes pobladores del valle calchaquí y que matizaban con ceremonias religiosas o fiestas a las que eran muy afectos.
Una de ellas, tal vez la más esperada, era la de la recolección de la algarroba, fruto tan apetecido y alimento tan completo que les proporcionaba pan y bebida.
Justamente en esa época, verano, los árboles cargados de frutos en sazón, señalaban la época de la cosecha.
Los coyuyos, por su parte, con el interminable concierto de sus violines incansables, que desde hacía días no cesaban de sonar de la mañana a la noche, eran como el alerta del algarrobal que en forma tan ruidosa avisaba a los habitantes del valle y de la sierra que sus vainas, doradas de madurez, se ofrecían generosas en promesa de nutritivo patay y de abundante aloja.
Esa mañana, muy de madrugada, una columna de hombres, mujeres y niños salió en dirección al monte de algarrobos llevando consigo los materiales necesarios para instalarse allí.
Iban contentos y dispuestos a despojar a los árboles de sus frutos azucarados con los que llenarían los depósitos en previsión de épocas de escasez.
Se instalaron en el monte. Allí levantaron sus toldos, los que ocuparían mientras se llevara a cabo la cosecha. Varios días duró la faena.
Una vez terminada la recolección, hombres y mujeres se dedicaron a los festejos que se realizaban todos los años en ocasión semejante.
Era la "Fiesta de
Ese día, muy temprano, grandes cantidades de vainas de algarroba, molidas, se habían puesto a fermentar en agua, llenando bilquis colocadas a la sombra de los árboles.
Horas más tarde, este líquido sería la tan codiciada aloja, bebida fresca que encendía el espíritu y alegraba el corazón, y que constituía con la chicha, el elemento principal de toda fiesta.
Llegó la noche, y a los sones de la quena y de la caja comenzaron los cantos y la danza
El entusiasmo fue en aumento a medida que los vasos repletos de aloja pasaban de mano en mano y su contenido desaparecía como por arte de magia.
En forma continuada cantaron y danzaron la noche entera.
Llegó un momento en que los bailarines, extenuados y turbados sus sentidos por las continuas libaciones, quedaron dormidos bajo los árboles, al amparo del follaje protector.
Así los sorprendió la aurora.
Días después, la vida cotidiana, sin variantes ni alternativas, había retomado su curso en la tranquila aldea indígena.
Los alfareros volvieron a modelar las vasijas de arcilla; las tejedoras a tejer mantas y yacollas de vicuña y de guanaco; los labradores a labrar la tierra, a recoger maíz, zapallos o papas; y los cazadores a buscar en el llano o en la montaña el guanaco, el suri o el armadillo que les sirvieran de alimento.
Fue uno de ellos, uno de los cazadores, el que dio la noticia.
En su peregrinar por valles y sierras, había oído hablar a los indígenas de otras tribus de la llegada de hombres extraños, de hombres blancos, que, manejando armas diabólicas, invadían los territorios de los indios, esclavizaban a los hombres, a los que obligaban a trabajar en su beneficio, y se hacían servir por sus mujeres.
Pronto corrió la noticia por toda la tribu.
Los rebeldes calchaquíes no podían admitir la idea de verse privados de su libertad y de las tierras que les pertenecían, y desde ese momento no se pensó en otra cosa que no fuera en prepararse para combatir a los invasores, dándoles su merecido.
El pueblo entero se dedicó a la fabricación de arcos de maderas flexibles, de flechas de piedra pulida con devoción, tarea ésta que realizaban dominados por el odio que les merecía el extranjero.
Unidos en su ideal de amor a la tierra de sus antepasados y a su propia libertad, los calchaquíes, raza belicosa y valiente, se preparaban para dar su merecido a los invasores, haciéndose el firme propósito de vencer o morir en la contienda.
Crespín, uno de los más valientes guerreros de la tribu, pulía con ensañamiento, puede decirse, su flecha de obsidiana, y cada golpe a la piedra era una tácita, pero real, promesa de lucha a muerte.
Junto a él, su mujer, Yurac, lo incitaba a la pelea en defensa de sus más legítimos derechos.
Pasaron varias lunas. Las noticias de la llegada de los extranjeros eran cada vez más desalentadoras. Se acercaban, y a su paso, los pueblos eran dominados por sus armas poderosas.
Las flechas fabricadas por Crespín sumaban ya una gran cantidad, pero no había una sola entre todas ellas que no llevara entre sus bordes aserrados el mismo valiente y leal propósito: expulsar al enemigo, guardando intacta y con el mayor celo la tierra de los antepasados.
Y llegó el día en que se tuvo la certeza del momento decisivo: los extranjeros estaban muy cerca.
El Consejo de Ancianos se reunió de inmediato y se tomaron decisiones inminentes.
Los guerreros prepararon sus armas, se alistaron, se impartieron órdenes para organizar la lucha...
Era necesario esperar a los invasores en la montaña, allí donde el indio encontrara una defensa natural que lo pusiera a cubierto de los ataques de los blancos. Estos, por el contrario, preferían el llano para combatir, pues la montaña, con sus vericuetos desconocidos, con sus hondas quebradas y sus peligrosos desfiladeros, favorecía las emboscadas de los naturales, profundos conocedores de sus secretos y de sus posibilidades.
Ya se hallaban todos preparados. Entre ellos se distinguían los jefes, en cuyas cabezas lucían la vincha sosteniendo la pluma roja que los señalaba como tales.
Allí estaba Crespín, valiente y decidido, que, al despedirse de su esposa, sintiendo bullir en su sangre guerrera el entusiasmo por la lucha, prometió:
-¡Hasta la vista, Yurac! ¡Venceremos a los invasores y los arrojaremos de la tierra de nuestros antepasados! ¡No abandonaremos la lucha hasta haberlo conseguido! ¡Si así no sucediera, si nuestros genios protectores nos abandonaran, una de mis flechas acabará con mi vida! -agregó con amargura.
-¡Vuelve victorioso, Crespín! El honor de nuestra raza reclama el valor y el arrojo de sus hijos. Él está en vuestras manos, heroicos guerreros del cacique Callpanchay...
-Si no volviera... -continuó más bajo Crespín- ¡no me olvides, Yurac! Ve al lugar donde haya quedado y llámame, que al oírte, mi alma estará junto a la tuya...
Yurac bajó la cabeza. Las lágrimas daban a sus ojos renegridos un brillo de azabache que intensificaban el deseo y la esperanza del triunfo.
-Volverás, Crespín... volverás... -pudo musitar apenas.
Se despidió el guerrero. Desde lejos, las huankaras, con sus sones monótonos y graves, llamaban a la lucha.
Crespín, bravo y decidido, marchó al combate.
Los picos nevados de la cordillera fueron testigos de largas caminatas por el llano y de penosas marchas por los escarpados senderos y vericuetos de la montaña, realizados por los guerreros.
Muchos habían quedado en el pucará para impedir la entrada de los extranjeros a la aldea indígena donde quedaban sus mujeres y sus hijos.
Los otros, continuaban adelante.
Entre estos últimos iba Crespín, cuyo valor y entusiasmo lo colocaban siempre en primera línea.
Pasaron varias lunas y los guerreros no habían vuelto aún.
Pero una noche en que la luna, desde el cielo, con la mansedumbre de sus rayos de plata, velaba sobre el pueblito indígena, la tranquilidad de la aldea fue interrumpida por los gritos de uno de los muchachos que, llegado del Pucará, traía una noticia que encerraba una esperanza:
-¡Ya vienen! ¡Ya vienen! -no cesaba de gritar.
Por la quebrada del Runaorko bajaban los guerreros. De lejos se los veía como una sierpe enorme deslizándose por la falda de la montaña.
A mediodía, cuando el sol enviaba sus rayos más fuertes a la tierra, llegaron los guerreros de Callpanchay.
Los recibieron con estridentes gritos de júbilo. Parecía que habían vuelto todos... Los dioses los habían protegido permitiéndoles el regreso.
Sin embargo, no estaban todos.
Yurac, con mirada ansiosa buscó a su marido. No lo halló. Preguntó angustiada.
Allpacinchi le respondió: -Crespín, osado como siempre, sin medir las consecuencias de su impulso, en un arranque de audacia y de rebeldía, protegido por las sombras de la noche, corrió al campamento extranjero decidido a dar muerte al jefe de la expedición.
Yurac lo escuchaba ansiosa, temiendo conocer el fatal desenlace de tan arriesgada aventura.
Allpacinchi continuó:
-Crespín fue descubierto antes de lograr su intento y tomado prisionero. Pero su rebeldía y su orgullo lo obligaron a realizar una acción desesperada. Tomó la flecha envenenada que llevaba en previsión del fracaso de sus planes y en el silencio de la noche y en la soledad del calabozo donde fuera recluido, se la clavó en el corazón.
Un sollozo contenido se escapó del pecho de Yurac, que, creyendo morir, volvió a su casa, y allí se entregó a la más cruel desesperación, llorando amargamente.
Cuando se hubo calmado, recordó a su marido los momentos felices vividos en él, sus conversaciones, sus consejos...
De improviso se reprodujeron en su mente las palabras de Crespín antes de partir: -Si no volviera... ¡no me olvides, Yurac! Ve al lugar donde haya quedado y llámame, que al oírte, mi alma estará junto a la tuya...
Esas fueron las últimas palabras oídas a Crespín. Agradeció Yurac a los genios tutelares que las habían traído a su memoria, y decidió cumplir el deseo del esposo.
Sonrió dulcemente, como si hubiera hallado la forma de unirse a su marido, tomó la yacolla, la pasó por su cabeza y así defendida y preparada para soportar los fríos intensos de la cordillera, salió en dirección a la montaña, en dirección al lugar donde había quedado Crespín.
Mucho tuvo que andar, muchos fueron los peligros a que estuvo expuesta, pero nada logró detenerla. Un propósito firme la sostenía y le daba fuerzas: iba en busca de Crespín y tenía que hallarlo.
Cuando llegó al lugar donde su esposo encontró la muerte, lo llamó con suavidad: -¡Crespín...! ¡Crespín...!
Nadie le respondió. Nadie acudió a su llamado ansioso.
Volvió a repetir el nombre amado, esta vez con mayor energía, con el propósito de que su voz llegara hasta los confines de la montaña. Fue en vano. Nadie respondió a sus llamados insistentes...
Medio enloquecida por el dolor y la desesperación, corrió en todas direcciones, repitiendo angustiada:
-¡Crespín...! ¡Crespín...! ¡Crespín...!
El resultado fue el mismo. Ni una voz, ni una respuesta en esas soledades. Sólo el eco se encargaba de reproducir el doloroso llamado que era ya un lamento:
-¡Crespín...! ¡Crespín...! ¡Crespín...!
La razón de la infeliz Yurac comenzó a nublarse. Su desesperación la llevó hasta la locura, impulsándola a recorrer en carreras locas la montaña, el llano y la quebrada, repitiendo sin cesar la única palabra que eran capaces de pronunciar sus labios: -¡Crespín...! ¡Crespín...!
En su extravío, vio de pronto una mancha oscura en la cima de la montaña. Creyendo que fuera por fin su marido, intentó llegar hasta él y siguió su ascensión por las escarpadas laderas, sin sentir las piedras que se clavaban en sus pies y desgarraban sus manos.
Sólo el hambre, la sed y la fatiga la vencían. Entonces, caía al suelo rendida y al comprobar la inutilidad de sus esfuerzos por llegar a la cumbre, lloraba su desgracia, desesperanzada e impotente.
Al pasar los días, su aspecto se fue transformando. Su piel, merced a los rigores del clima y a los vientos recios que soplan continuamente en la montaña, se fue endureciendo y secando su rostro enjuto del que resaltaban los ojos, rojos y cansados de tanto llorar.
Sus ropas, deshechas por las piedras, caían en sucias hebras de lana que apenas la cubrían.
Un único indicio de vida quedaba en ese cuerpo desfallecido y aniquilado que sólo alentaba para repetir incesante: -¡Crespín...! ¡Crespín...!
Un día no pudo levantarse más. Estaba extenuada. Sus ojos, en ansiosa mirada hacia la cumbre, expresaban su angustioso deseo de llegar.
Levantó con dificultad sus brazos en un último, desesperado esfuerzo, y entonces, sin poder creer en lo que le ocurría -tan maravilloso era-, se sintió levantada por una fuerza poderosa... los jirones de sus ropas se transformaban en plumas de color pardo, como el de la yacolla que la cubría, y sus brazos, convertidos en dos alas, la ayudaban a elevarse más y más en el espacio...
Una alegría inmensa la invadió. ¡Ahora sí que podría llegar hasta la cima! ¡Ahora sí que podría reunirse con su esposo que allí la esperaba! Su deseo se convertiría en realidad.
La esperanza volvió a su alma y en un grito, mezcla de contento y de dolor contenido, no cesó de llamar: -¡Crespín...! ¡Crespín...!
Desde entonces, este pájaro, nacido de la conjunción del amor y de la fidelidad de una esposa, deja oír el tono lastimero de su grito, llamando al esposo que aun no ha podido encontrar: -¡Crespín...! ¡Crespín...!
Referencia
El Crespín pertenece a la familia de los cucúlidos.
Es un ave de plumaje pardo ceniciento; en el pecho, blanco pardusco, lo mismo que en la garganta y el abdomen. Tiene una estría blanca sobre los ojos.
Se caracteriza por tener el pico fuerte, de tamaño regular y un poco encorvado hacia abajo, sobresaliendo el maxilar superior.
Las alas son cortas y la cola larga, abierta.
Es ave inquieta, errante y desconfiada, que habita en bosques y montes, aprovechando para vivir los nidos de otras aves.
Pone huevos blancos.
Tiene un grito triste, en cuya interpretación se origina su nombre.
En Santiago del Estero, la mayoría lo llama Crespín, otros: Chic-kin, Chid-kin, Chip-kin o Chif-kin; en Corrientes, Chochí; los guaraníes le decían Che-cy.
Es notable cómo engaña con su grito en lo referente al lugar donde se encuentra.
Vive escondido en los montes, dejándose ver y oír, preferentemente por la tarde, de noviembre a enero, época que coincide con la cosecha, volando muy veloz sobre los trigales maduros.
Siempre anda solo.
El naturalista argentino Dr. Eduardo Holmberg observó que su canto tristísimo, es diferente cuando hay mal tiempo, y cuando esto sucede, anuncia lluvia con dos horas de anticipación.
Díaz Usandivaras señala que no canta, sino que silba.
En nuestro país habita en Córdoba, Santiago del estero, Tucumán, Salta, Catamarca,
VOCABULARIO
Yurac: Blanca
Ampatu: Sapo
Suri: Avestruz
Coyuyos: Cigarras de la algarroba
Patay: Especie de pan hecho con harina de algarroba
Aloja: Bebida que se obtiene poniendo a fermentar en un poco de agua las vainas de algarroba, molidas
Lechiguana: Avispita que fabrica miel
Pachamama: Diosa que adoraban. Madre Tierra
Bilquis: Tinajas
Quena: Instrumento musical, especie de flauta de caña
Caja: Especie de tambor
Yacollas: Ponchos
Pucará: Fuerte.
Huankara: Caja, especie de tambor
Allpacinchi: Tierra fuerte
Chañar, Molle, Mistol, Piquillín: Nombres de árboles






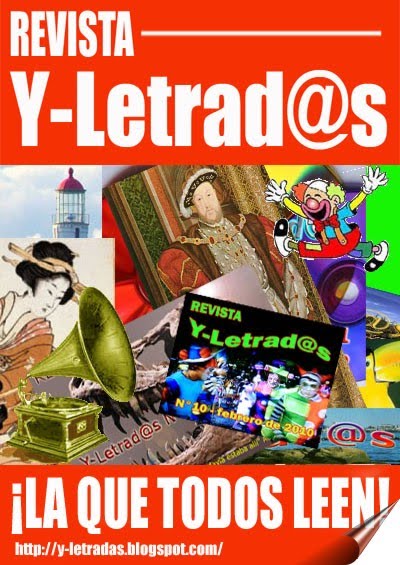.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario