
Una leyenda hindú habla de la joven viuda Salila. Este nombre significa “lágrima”.
Es una historia muy triste, pero también es una historia muy hermosa.
Salila había sido obligada a casarse cuando era casi una niña, con apenas quince años. Sus padres habían convenido su matrimonio con Rajidh, un comerciante de la aldea vecina. Durante la celebración de la boda, ella no dejó de llorar. La habían vestido con tres pesados saris, para disimular un poco su cuerpo de niña, estaba asustada, desorientada; miraba a los asistentes al festejo sin comprender nada. Ella se fijaba en aquellas manos grasientas de Rajidh y sus amigos que se lanzaban sobre los platos rebosantes de pruanas y de chamusas.
Ella oía la música estridente, las carcajadas de los comensales… sentía el olor insoportable de su sudoroso marido, sentado a su lado. Un olor que se mezclaba con los aromas del cardamomo y el garam masala. Y el humo que salía del tandoori.
Luego, cuando los asistentes se retiraban, Salila vio como llegaba la larga, interminable noche, precedida del comportamiento desconsiderado de su esposo.
Rajidh la desfloró con gesto apresurado y mecánico, sin siquiera mirarla a los ojos. Y tras la noche, la nada. Sólo las lágrimas.
Apenas transcurrieron dos años cuando Rajidh murió de una apoplejía.
Salila sabía que en la India, se espera que las viudas acompañen a sus maridos en la pira funeraria. Pero ella no quería morir. Por qué habría de hacerlo. La vida no podía ser tan sólo eso.
Ella aún soñaba con salir de la aldea, ver el mar algún día, visitar el templo de Khajuraho, con sus esculturas que según decían no se podían olvidar una vez vistas, y sobre todo, lo que ella ansiaba era sentir que alguien cogiese algún día su mano y la mirase a los ojos con amor.
Salila aún soñaba con comprobar que sus lágrimas podrían dejar de brotar.
Los vecinos nunca perdonaron a la joven viuda que se aferrase a la vida y que no aceptase participar en el “sati”, esto es, en la inmolación ritual de la viuda junto al esposo muerto.
Al negarse a subir a la pira ella aceptó convertirse en el más intocable de los intocables. Se veía obligada a vivir en una vieja choza alejada del pueblo. Hacía los trabajos más miserables, los que nadie quiere. Vivía como una mendiga. La gente volvía la cara cuando ella pasaba y a veces, los niños la tiraban piedras desde lejos, y la llamaban “shuha”, que significa puta, mientras ella se alejaba con pasos rápidos y lágrimas en los ojos.
Pasaron los años y Salila nunca dejó de soñar con una mirada de amor.
Ella intuía que bastaría esa mirada de amor para secar tal vez sus lágrimas inagotables.
Cierto día al volver del río, Salila se cruzó en el camino con un hombre de piel muy oscura. Salila creyó ver que la mirada de este hombre se había cruzado con la suya. Cosa rara, porque en la India nadie debe sostener la mirada de una viuda que hubiera rechazado el sati. Debía tratarse de un extranjero, sin duda.
En los días siguientes Salila fue cada mañana al río en busca de aquella mirada. Y en varias ocasiones volvió a cruzarse con el hombre que no había vuelto la cabeza cuando ella pasaba. Y volvió a sentir un extraño escalofrío.
No estaba acostumbrada a que nadie la mirase, salvo para insultarla o burlarse de ella.
Al séptimo día, Salila decidió saber quien era aquel hombre que parecía vivir junto al río y que no escondía la mirada cuando se cruzaba con ella.
-Quién eres-se atrevió a preguntar Salila-, ¿por qué me miras de ese modo y cómo has hecho que mis lágrimas se sequen?
Pero el extranjero no podía contestar. Sin duda no comprendía la lengua de Salila. Sólo hablaba con sus ojos. La miró con respeto. Y quizá con ternura. Hizo una pequeña reverencia con la cabeza y se marchó.
En los días siguientes, en las semanas siguientes, Salila no dejó de bajar cada día al río en busca de aquella mirada que había detenido el fluir de sus lágrimas.
Pero el extranjero ya no estaba.
Ella decidió, pese a todo, no dejar de bajar nunca al río en busca de aquel hombre, hasta el fin de sus días. Y así lo hizo.
Pasados varios meses, al amanecer, Salila vio un cuerpo tendido junto a un viejo tronco seco, cerca del lugar donde el río se puede cruzar caminando con cuidado sobre las grandes rocas. Era el cuerpo del extranjero de piel bruñida. Debía haber muerto la noche anterior, pues se podría decir que aún tenía algo del calor de la vida.
Salila no pudo evitar acariciar su pelo rizado, pasar la mano por su cara tiernamente, cerrar para siempre esos ojos que habían conseguido secar sus lagrimas.
Con el agua del río, lentamente, pacientemente, Salila lavó el cuerpo muerto del extranjero.
Luego, fue corriendo a la aldea para comprar, con las últimas monedas que había recibido de un compasivo brahman, un poco de aceite funerario, madera de sándalo y unos fósforos. Con todo ello, volvió al lugar donde estaba el cuerpo del extranjero. Le aplicó unas gotas del aceite sagrado en su frente y en su barbilla.
Luego, Salila, buscó muchas, muchas hojas secas y las dispuso cuidadosamente sobre la roca.
Hecho esto hizo rodar con delicadeza el cuerpo del extranjero sobre las hojas y luego se extendió ella misma junto a él.
No lloraba esta vez. Tenía en su rostro la expresión de felicidad de cualquier mujer enamorada cuando se tiende junto a su amado, en el lecho conyugal…Y se diría que mantuvo esa misma expresión hasta que las llamas se extinguieron.
La historia de Salila es una historia triste, pero también una historia hermosa.
Y bien mirado, nada que sea hermoso es del todo triste.







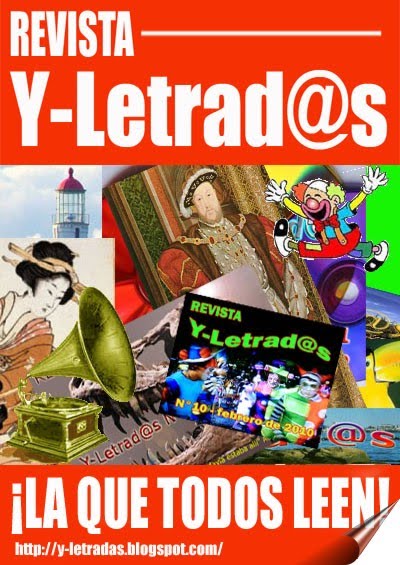.jpg)
